- Inicio
- Mi Ciudad
- Mi Región
- Política
- Opinión
-
Deportes
- Copa El Nuevo Liberal
- Judicial
- Clasificados
- Especiales
Viaje hasta el fondo de la mimesis
Popayán ciudad libro 2018 se complace en contar con la escritora Pilar Quintana (Cali, 1972), quien presentará su más reciente novela «La perra»; además de orientar un taller de escritura creativa, dedicado a cómo contar historias de la vida cotidiana. El ensayo crítico de Mónica Chamorro nos invita a conocer su obra, una de las destacadas de la actual narrativa en Colombia.
Por: Mónica Chamorro

Pilar Quintana de Daniela Duarte Vargas, Revista Canéfora 1.
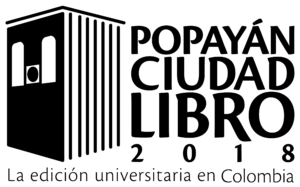 Leer a Pilar Quintana es ir hasta el corazón de la realidad, allí donde Conrad nos recuerda que late la oscuridad y «el horror, el horror». Porque leer tres de sus novelas (‘Cosquillas en la lengua‘, Planeta, 2003; ‘Coleccionista de polvos raros‘, Norma, 2007; ‘La perra‘, Random House, 2017) es hundirse en la carne de lo real, en su pavorosa extensión, separar la piel y buscar la estructura. Sin duda lo «mimético», ese grado máximo de acercamiento hacia el objeto narrado, el abandono de la desnudez retórica para hallar el esqueleto esencial del lenguaje, es una nota dominante del estilo narrativo de Quintana.
Leer a Pilar Quintana es ir hasta el corazón de la realidad, allí donde Conrad nos recuerda que late la oscuridad y «el horror, el horror». Porque leer tres de sus novelas (‘Cosquillas en la lengua‘, Planeta, 2003; ‘Coleccionista de polvos raros‘, Norma, 2007; ‘La perra‘, Random House, 2017) es hundirse en la carne de lo real, en su pavorosa extensión, separar la piel y buscar la estructura. Sin duda lo «mimético», ese grado máximo de acercamiento hacia el objeto narrado, el abandono de la desnudez retórica para hallar el esqueleto esencial del lenguaje, es una nota dominante del estilo narrativo de Quintana.
Con ella sentimos que vamos junto a Celine hasta «el fondo de la noche». Porque acercarse a su obra es fluctuar entre muchos realismos: el «realismo sucio» de Bukowski, el «romántico» de Conrad y, de algún modo, también ese realismo que críticos como Woods han llamado «histérico», de Foster Wallace. En ‘Cosquillas en la lengua‘ (cronológicamente, la primera novela de la serie) nos encontramos con un yo narrador que sigue la senda de Chinaski, el alter ego de Bukowski. Es un yo poderoso, que lanza una mirada irónica sobre su propio erotismo, pero, en este caso, es un Hank femenino. De mujer, es el cuerpo ansioso de placer que asume su destino de ave rapaz; femenino es el ávido sexo percibido como un resplandor, pues para Quintana como para Bukowski, el orgasmo es una luz feroz que ilumina la miseria.
La pasión de la protagonista de ‘Cosquillas en la lengua‘ por el cuerpo masculino es un fenómeno receptivo que no por ello es menos agresivo. Por lo contrario, el erotismo femenino se despoja de su reclamo a la ternura, es directo y simple –como el lenguaje en que se narra–. En su apremio es una herida abierta, con una profundidad al mismo tiempo caótica y monódica. Su deseo es abstracto, carente de nombre y de rostro. La saciedad que busca no tiene que ver con lo individual, sino con el «arquetipo». Se atreve a desear la abstracción de un cuerpo «puro», no perturbado por una personalidad, él único capaz de saciar un deseo «puro» también, no contaminado más que por sí mismo.
Lo burocrático y lo económico son en esta novela liturgias vacías de contenido; prácticas que inducen al nihilismo, que eluden lo esencial. La protagonista aparece aprisionada en la trampa de lo aparentemente importante y juega el juego –el de su empleo y el de la burocracia de la empresa de servicios públicos– con desencanto, desde la conciencia de su inutilidad. Sin embargo, a lo largo de las páginas, el lector se da cuenta de que ella no hace otra cosa que excavar un túnel para huir. Y esta vía de escape es polimorfa, tiene paredes de sexo, luces de psicodelia y en el fondo, la imagen de un viaje real a otro lugar del mundo que no sea Cali, la ciudad cárcel.
En ‘Coleccionista de polvos raros‘, su realismo es quizás más próximo a la crítica social que se remonta a Balzac y que, en un sentido paradójico, toca lo postmoderno en Foster Wallace. Quintana dirige su mirada hacia una ciudad corroída hasta los cimientos por el dinero fácil, donde nada escapa a su poder y a su estigma. Los personajes se mueven en un escenario que es al mismo tiempo esquemático y real para representar una comedia en la que los objetos y los rituales de la semiótica social –a causa de la influencia de la mafia– han perdido cualquier referente objetivo, no quedando más que una cáscara vacía.
En la Cali narrada por Pilar Quintana lo que alguna vez quiso significar respetabilidad y auténtico estatus –aunque en realidad solo era una parodia de símbolos de prestigio foráneos– se ha convertido en una «caricatura de la caricatura». Como el nuevo edificio que manda a construir un gran capo a quien le fue negado la admisión al exclusivo ‘Club Colombiano‘ –copia de los clubes elitistas londinenses– y que es a su vez una reproducción «perfecta» del viejo club. En un juego de espejos distorsionados que, como en la casa del horror de un circo, acaba proyectando solo imágenes monstruosas, todos los sujetos de la novela, sin importar su procedencia social, están involucrados en una frenética angustia por distinguirse de «los otros». De «esos» con los que nadie quiere mezclarse, ni siquiera «ellos» –los mafiosos–; aunque en realidad ya todos «son», todos «somos» ellos.
Entre tanto, en ‘La perra‘, obra ganadora del «IV Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana», nos trasladamos literalmente a otros territorios, a un realismo que podríamos definir como romántico –si este oxímoron es posible– y que acerca a Pilar Quintana a lo que Marlow en el ‘Corazón de las tinieblas‘ de Conrad, llama lo «primordial». Un viaje al interior de lo arcaico que la lleva más allá de la corteza que ha extendido la civilización sobre la naturaleza. Si en sus novelas anteriores el ambiente urbano era el espacio para experimentar con lo real, en ‘La Perra‘ el «topos» salvaje obvia subterfugios, expone las raíces.
Damaris, la protagonista, se ve sobrepasada por el poder de la naturaleza exterior e interior. Su deseo profundo de ser madre es violento: está hecho a la vez de las voces del pueblo que como un coro de Euménides la persigue y la juzga por su infertilidad. Mas este deseo no es solo una presión social, es también un reclamo uterino que ruje en su interior y que se asemeja a la acechanza del mar en el fondo de los acantilados. El vientre de Damaris es profundo y hambriento, como el océano infinitamente vital que arrastra a Nicolasito –compañero de juegos de la infancia de la protagonista– y que lo devuelve sin pálido y sin vida, como si se hubiera alimentado con su sabia.
De algún modo, la maternidad frustrada de Damaris es un combate con la naturaleza, contra el poder de lo geológico, capaz, en su caso, solo de sustraer y no de dar. Durante mucho tiempo ella sostiene el pulso, busca modificar el curso de su propio yo que se revela árido. Pero la lucha más terrible la espera cuando, de algún modo, cree que ha vencido al adoptar a un cachorro y criarlo como a un hijo. Solo entonces, al descubrirse odiando, se da cuenta de que en realidad ha perdido y se rinde; se hace una con el mar, se abandona a lo selvático. Cuando asfixia y mata lo amado, sabe que ella es como la selva, como el vientre misterioso del monte que indiferente mata e indiferentemente da vida.
En estas tres novelas de Pilar Quintana lo real es protagónico. Los mecanismos de su relato son una lente que se mueve en todos los contornos, que hurga sin lástima. Su realismo –que se regodea tanto en lo «máximo» como en lo «mínimo»– parte, en las dos primeras novelas analizadas, de una visión «positivista» del mundo para luego encaminarse, desde nuestro punto de vista sobre todo en ‘La perra‘, hacia los orígenes románticos de la literatura realista, que se remontan a Stendhal y su ‘Cartuja de Parma‘ y que alcanzan un éxtasis de contradictoria unión en Conrad. No en vano Damaris, en el párrafo final de la novela y después de descubrirse asesina, desea abandonar el contacto humano, huir hacia el lugar en el que las ataduras de lo social se disuelven al contacto de lo primigenio, perderse en el «corazón de las tinieblas», «[…] allá donde la selva era más terrible».
Lo mismo que con el sol
Por: Pilar Quintana
Todos los días, al final de la tarde, Marcus llamaba para decirme que estaban en la cantina de mi sector. Ellos trabajaban en el sector seis, que también tenía una cantina donde se podía fumar. Lo natural hubiera sido que fumaran allá. Tal vez les gustaba salir de su sector, caminar por los pasadizos abiertos, a pesar del frío, y ver gente nueva.
Los encontraba solos, fumando y tomando whisky, o con otra gente: ingenieras de primer año, técnicos recién salidos de turno o el ocasional veterano aburrido. Al principio me relacionaba solo con Marcus. Siempre había una silla vacía a su lado y yo me sentaba ahí. Hablábamos de las capas de nieve, de los diferentes tonos de blanco en la nieve, de la falta de vida en la nieve y, sobre todo, del horror de ese sitio lleno de nieve, donde la comida sabía a poliéster y el agua de la llave, blanca y espesa, te mataba la flora intestinal. Nos reíamos. Pero, de alguna manera, bajo su risa, se intuía una rabia vieja que no parecía deberse solo a las circunstancias.
Cuando estábamos los tres solos, José se enterraba en su computador a repasar filas de números y, si teníamos compañía, hablaba con los demás. No sé cuándo nos hicimos amigos él y yo. Para la época en que el sol a duras penas se asomaba por el horizonte, como una promesa que nunca llega a cuajar, José no traía su computador y era el más cercano a mí. El frío, aun bajo las luces refractarias de la calefacción, se colaba como una serpiente maleva y ya nadie más venía a la cantina. Nos dio por jugar dominó. A José y a mí se nos ponían morados los labios y nos moríamos de risa de nuestra falta de habilidad para soportar el frío y adivinar las fichas de los demás, mientras Marcus tiraba las suyas, con encono, sobre la mesa. Dejó de afeitarse y dejó de llamarme. Ponía un maletín en la silla a su lado, quizás para que yo no me pudiera sentar ahí, y no me dirigía la palabra. Ahora era José el que me llamaba para avisar que estaban en la cantina.
Marcus empezó a emborracharse. Él, que era el que más aguantaba. Una vez le conté once whiskies. Once y el tipo seguía parado. Ahora nada más hacían falta dos para que se pusiera a hablar duro, a mirar torcido y a tropezarse con las mesas cuando iba al baño. Una tarde le pregunté qué le había pasado, si era el frío, si era la luz pobre de ese sol como de mentiras. Marcus me miró –hacía tiempos que no me miraba–, se levantó, agarró una silla y la tiró contra la pared. Luego de eso no volvió a la cantina de mi sector y ya no lo vi más, lo mismo que terminó pasando con el sol.
Pilar Quintana (Cali, 1972). Estudió comunicación social en la Universidad Javeriana de Bogotá. Ha publicado las novelas: Cosquillas en la lengua (Planeta, 2003), Coleccionistas de polvos raros (Norma, 2007; El Aleph, El Cobre, 2010), Conspiración iguana (Norma, 2009) y La perra (Random House, 2017); además, la colección de cuentos Caperucita se come al lobo (Cuneta, 2012), En 2007 fue elegida como uno de los 39 escritores menores de 39 años más destacados de América Latina por el Hay Festival. En 2010 su novela Coleccionistas de polvos raros recibió el premio «La Mar de Letras», otorgado por el festival La Mar de Músicas de Cartagena, España. En 2011 representó a Colombia en el International Writing Program de la Universidad de Iowa. En 2018 su novela La perra recibió el «IV Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana».












Comentarios recientes