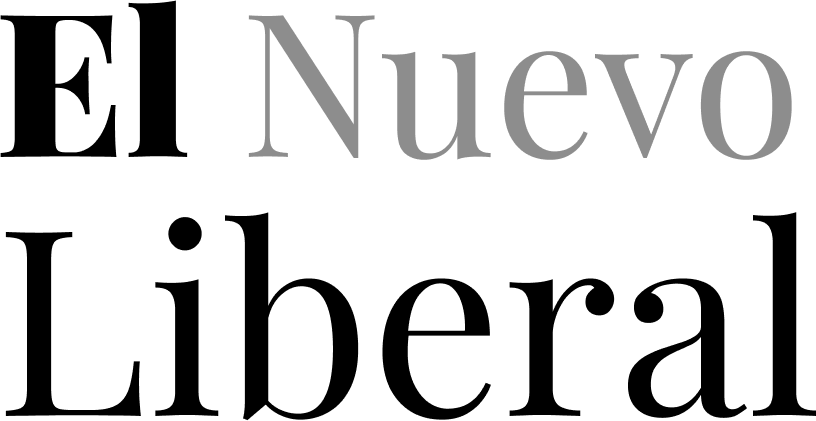Por: JESÚS ASTAÍZA MOSQUERA
staba tendido sobre una cama de guadua cuando lo encontraron en la choza que habían dejado como refugio provisional. Al moverlo, abrió y cerró los ojos. Sudaba y las pulsaciones del corazón saltaban por encima de la camisa mientras deliraba: ¡esa es! ¡son los rastros!
A los días lograron su recuperación con aguas medicinales. Apenas pudo hablar refirió que en la margen derecha del río Micay, en una selvática planada había encontrado vestigios de una portada, algunos naranjales doblegados por el musgo y piedras medio acomodadas.
La historia tomó fuerza cuando en la finca familiar de El Arado, cercana a Timbío, se habló de una ciudad perdida en los ayeres del recuerdo. Pero al entrar a estudiar al Liceo de la Universidad del Cauca, el ilustre profesor de literatura, Enrique Arroyo Arboleda, se regocijaba al comentar sobre la existencia de una ciudad perdida fundada por españoles en la colonia.
Cuando nos dio por abordar el tema pasada la pandemia, la mayoría manifestó que el acontecimiento no era más que una leyenda hilvanada por los antepasados y revivida en estas tardes invernales. Sin embargo, rebuscando libros, encontré la novela del mencionado profesor Arroyo, publicada en el año de 1948 y otra vez despertó mi inquietud. Allí leí sobre el rio Patía, que se explaya sobre inmensos pastizales, el Mamaconde, que lame la cordillera occidental un poco antes de Balboa y Argelia, encañonada sobre selváticas montañas y el naciente murmullo del río Micay; el Mango, el Plateado, bañado por el rio de platinadas aguas y entre verdes colinas Sinaí..
Que en las márgenes de dicho río Micay, se encontraron los conquistadores Gerónimo de Aguado y Martín de Islas, respaldados por 30 infantes, con indígenas Guapíos, quienes les obsequiaron dijes, narigueras y joyas de oro, que a las claras indicaban la riqueza mineral de la zona. Los españoles se establecieron en el lugar con el propósito de explotar las minas de oro y buscar una salida al mar. Con ayuda indígena construyeron, posiblemente en 1543, un fuerte de gruesos tapiales y troncos, que aprovechó Martín de Islas en la demarcación de la plaza y las calles, para la fundación de MADRIGAL, la Ciudad de las Blancas Torres, en honor a la ciudad española donde naciera la emperatriz Isabel la Católica. Allí habitaron unas 600 almas, – como se estilaba en la época-, entre ellos Martín de Islas acompañado de su esposa y sus 3 hijos, con un grupo de sirvientes indios Yanaconas.
En la Segunda Edición de la Historia de la Gobernación de Popayán escrito por don Jaime Arroyo, página 23, dice que en 1585 ya existía esta villa, cerca donde el río Patía rompe la cordillera occidental, próxima a El Castigo y en Fastos Payaneses de Arcesio Aragón, páginas 13 y 14, menciona a Madrigal.
Igualmente escribe el doctor Aragón que en Genealogías del Nuevo Reino de Granada de Juan Flórez de Orcadia, se incluye en la Provincia de Popayán a Madrigal. En un libro de Tesorería de la época aparece que fueron recibidos diezmos de dicha ciudad. La fecha de su destrucción no es clara, pero es interesante retornar a la novela y copiar un párrafo impactante: “¡Ay!, desdichada villa de MADRIGAL DE LAS BLANCAS TORRES. ¡Cuán breves tus prósperos días! Quien conociérate feliz y confiada, ha visto con dolor de su alma el polvo de tus ruinas; el montón de cenizas de lo que fuera templo de tus hijos, todos, muertos con horror y sin lágrimas”.
Posteriormente encontré en La historia de la Ciudad de Almaguer, de Gonzalo Buenahora Durán, página 22, que en 1543, por orden de Belalcázar una expedición al mando de Alonso del Prado, Hernando de Cepeda, (hermano de Santa Teresa de Jesús), y Antonio Morán, encontraron la Hoz de Minamá, por donde el río Patía, rompe la cordillera Occidental para salir al mar Pacífico y cerca erigieron la ciudad de Madrigal. Se observa entonces, que ellos aparecen también como fundadores. Según in forme anónimo en el mismo libro, posiblemente de 1559, en Madrigal había 15 vecinos, mientras que en Popayán 20. Página 29. También en la página 53, libro de Tributos, escribe que Madrigal, entre otras ciudades, no alcanzó a ser censada.
Siguiendo al autor Buenahora, de 1535 a 1550 se fundaron en el suroeste de Colombia 12 ciudades, entre ellas la desaparecida Madrigal, anotando que el costado occidental del valle de Patía perteneció a dicha ciudad, hasta su destrucción en 1577, por los indios sindaguas ,según se refiere, quienes después fueron exterminados como castigo. Las minas de oro de Madrigal se cerraron en 1580, según el texto, página 130. En datos orales se menciona la ubicación de Madrigal por los lados de Sinaí o El Plateado.
En La Historia Económica y Social de Colombia, página 62, Germán Colmenares, incluye a Madrigal entre la población indígena de la Nueva Granada, entre 1558 y 1564, con 1200 tributarios. Juan Flórez de Ocáriz en Genealogías del Nuevo Reino de Granada habla también de la ciudad.
La historia nos acercaba a una realidad. Madrigal de las Blancas Torres existió. Cuando tuve la oportunidad de trabajar en la Arquidiócesis de Popayán, al conversar con el padre Marco Aurelio Bolaños, párroco que fuera de Balboa, me comentaba que el mencionado tema había sido motivo de largas conversaciones con el padre Rosas, una de las personas más conocedoras de la región como quiera que había hecho todo el recorrido hasta llegar a la población de Guapi. Los datos corroboraban su existencia, pero del lugar exacto no dieron fe.
Aprovechando una comisión del Sena al colegio de bachillerato de Argelia para perfeccionar la calidad de las conservas de frutas, fui en compañía de las instructoras Lida de Rosero, Dora de Millán y mi esposa Carmen. Al término de la visita, aproveché para conversar con un alumno de construcción, quien me había manifestado que un anciano del lugar, guaquero reconocido, le había contado algo de una ciudad perdida por esos lados y de un tal padre Rosas que había trazado una trocha para llegar a Guapi, camino que utilizaban algunos guapireños para trabajar en Argelia y sus alrededores. Aprovechando esos datos y la solicitud de cursos del SENA por un colono de El Plateado, nos encaminamos allá como a las diez de la mañana. Al entrar a la población de El Mango, a boca de jarro, mejor a boca de fusil, nos encontramos con una concentración de guerrilleros.
Nos paró un grupo de mujeres armadas. Llamaron al Comandante quien sin ningún reparo nos trató hostilmente. Al preguntar mi nombre y cargo, del susto se me ocurrió decirle que era un instructor de Sastrería cuando por mi miopía no ensarto una aguja capotera. Grave equivocación. El hombre ya conocía mi historial razón suficiente para enfurruncharse, cuando dijo: ¿ccómo es que nadie se dio cuenta cuando un pasacalles demarcaba el lugar “como territorio libre de Colombia”. De pura casualidad venía con nosotros la profesora del colegio y la señora del restaurante de Argelia, quienes llenas de motivos le explicaron al jefe guerrillero nuestro trabajo. El comandante me miró. Estuvo a punto de bajarme y yo de orinarme, cuando uno persona algo le comunicó y ordenó devolvernos.
Pachito Flor el conductor, reversó tan rápido que casi volvimos a quedar como estábamos. En menos de lo que canta un gallo, allá cantan o cantan, llegamos a Argelia. En un sencillo hotel nos acomodamos en sendas piezas donde cabía una cama sencilla y ahora sí nos aprestamos a echar camándula. ´Mi esposa temblaba de cuerpo entero, en cambio yo, también. Al ratico golpearon afanosamente la puerta. Era doña Lida pidiendo estar con nosotros. Después doña Dora con la misma solicitud y más tardecito don Pachito. Amanecimos dándonos cabeza con cabeza, tal vez por brutos y sin pegar ojo.
Al levantarnos qué desayuno ni qué ocho cuartos dijo mi esposa, mirándome. Es mejor pasar la tembladera en Popayán.
El lunes me reporté a la Gerencia para hablar del resultado positivo del envasado en las conservas. Pero cuando le detallé el contratiempo, Gustavo Wilches Chaux sacando a relucir su humor en momentos difíciles, me dijo: tranquilo Jesús, que usted venía con la artillería pesada. Se refería a Lida de Rosero y Dora de Millán, robustas señoras e inigualables instructoras.
La historia se había quedado en el aire, pero la bonita y calificada ingeniera Gina Macías, conocedora de la región, me proporcionó información y un texto titulado: EL PLATEADO, AYER, HOY Y SIEMPRE, escrito por Manuel Zapata Ortiz, donde se comenta del recorrido de los primeros colonos por la selvática región, las penalidades, los triunfos, la escuela, el comercio, su paisaje y sus leyendas, así como vestigios de una población. Entusiasmado leí las aventuras de las familias huyendo a la violencia, el infatigable trabajo comunitario para instalarse y forjar un destino promisorio, de inmensos valores familiares, afortunado progreso e infinitos deseos por llegar al mar pacífico.
Después de largas charlas mi hijo Jesús Andrés me comentó de la existencia de una ciudad llamada Madrigal, al norte de Nariño, en límites con el Cauca, pero al instante me reconfortó diciendo: pero le falta el de las Blancas Torres.
Por ello sigo creyendo en el padre Rosas, cuando le confirmó al padre también, Marco Aurelio Bolaños, párroco de Balboa, que por allá en mil novecientos setenta, había encontrado cimientos derruidos de lo que fuera una antigua ciudad entre El Plateado y Sinaí.
Así, la ciudad perdida de Madrigal de las Blancas Torres, de leyenda pasó a ser una realidad gracias a la formidable novela del recordado e ilustre profesor Enrique Arroyo Arboleda.