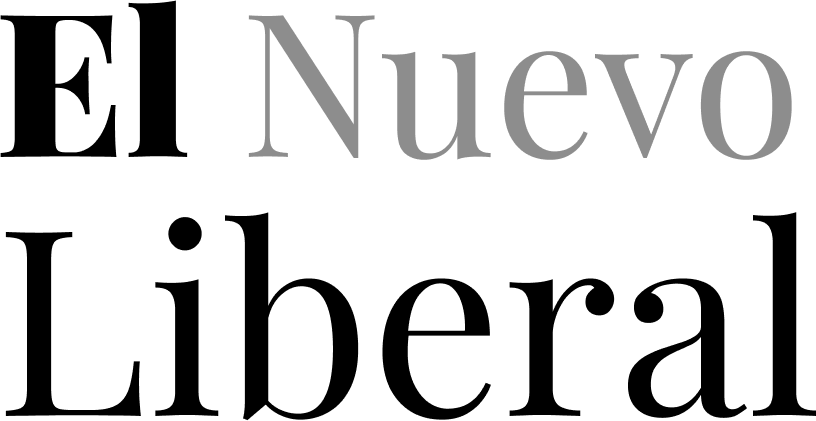Remen bien esa tambora,
Tambora de Coconuco;
Mi pareja está ganosa
De una mano de bambuco.
(Copla popular caucana)
Por Paloma Muñoz
El Cauca es un departamento diverso en términos musicales. La música y la fiesta son los espacios en donde se reafirma la convivencia y se revela la consciencia plural. Posee un sistema musical de bambuco que relaciona a los pobladores en procesos de interculturalidad. Por eso, hablar de bambuco en Colombia es hablar de aquel que nace en el Cauca y se va extendiendo hacia el interior del país, convirtiéndose en ritmo nacional por excelencia. Está revestido de tradición étnica, de una pluralidad que lo caracteriza, con luchas de resistencia y persistencia, presente y vital. En consecuencia, los músicos de la región tienen la tendencia a “bambuquizar” cualquier melodía, no importa que sea vallenato, merengue o cumbia.
Es la zona de mayor raigambre indígena en su música de chirimía, la cual ha estado expresada en las flautas traversas sin llaves de caña de carrizo, tamboras carrasca, güiros y mates. El transepto está ubicado sobre la cordillera central y comprende al macizo colombiano (suroriente del Cauca), Tierradentro (oriente), los resguardos de Guambía, Pitayó, Coconuco y Puracé (centro-oriente) e incluye a la meseta de Popayán, en donde hay una marcada influencia musical nativa.
Contiene unas sonoridades culturales con raíces étnicas de Páez (hoy pueblo nasa), guambianos (misak), coconucos, totoroes y la gente urbana de Popayán. Todo este corredor territorial desarrolla sus músicas en una gran variedad de repertorios de bambucos, pasillos, marchas, canciones religiosas y villancicos. Sus habitantes también interpretan música comercial que las emisoras ponen de moda, especialmente en diciembre.
En sus comienzos el bambuco estuvo ligado a la música militar, a bandas de vientos acompañando ejércitos de la época. En las batallas de independencia el bambuco era una música que estaba relacionada con el pueblo, con los trabajos del campo. No era bien visto por la cultura “oficial”.
Pero ese bambuco caucano también se encuentra en las comunidades afrocolombianas y es un bambuco por lo general vocal – instrumental. Se canta con acompañamiento instrumental, se baila y en algunas partes, es objeto de representación teatral.
Algunos documentos iconográficos musicales dan fe de la presencia del bambuco en el Cauca entre los afrodescendientes como en los valles interandinos del Patía y en el norte del departamento sobre el río Cauca. En el Valle del Patía, podemos afirmar que, la música antes de ser un deparador de goce estético, ha sido una plegaria, una acción de gracias, una magia, un encantamiento, una narrativa, una poesía-danza. Lo podemos observar en las coristas del Patía, mujeres ancianas que se denominan “cantaoras” porque cantan y oran a la vez. Por eso el bambuco patiano, se canta, se toca y se baila a la vez.
En el norte del Cauca existió un bambuco de negros muy antiguo que se desarrolló en los cañaduzales, luego pasó a ser acompañado con violines y tamboras y se movía en compás de 6/8 dando origen a la Juga y torbellino negro.
En la costa pacífica caucana aparece como bambuco viejo, al que luego llamaron currulao (es la misma base rítmica-métrica, pero más acelerada). Y de él se derivan otros ritmos como el berejú, el patacoré, el bámbara negra y el caracumbé. La región comparte con los otros departamentos del Pacífico colombiano, fórmulas literarias-musicales en décimas, arrullos o canciones de cuna, alabaos, chigualos, coplas, romances, cuentos, adivinanzas y cantos de boga.
Es por esta presencia en todas las regiones del departamento del Cauca, que se lo reconoce como bambuco caucano y por su origen en la región andina caucana como producto cultural mestizo. Pero el país pareciera no reconocer esta presencia, porque solo ha tenido en cuenta el referente de bambuco de aquel interpretado por conjuntos de cuerdas de guitarras y tiples en el interior del país, en salas de concierto o las versiones con instrumentos sinfónicos.