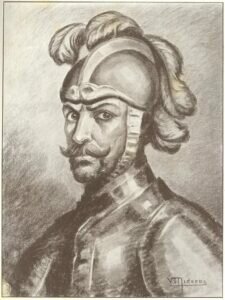Por: Andrés José Vivas Segura
E
n el suroccidente del territorio que hoy conocemos como Colombia, el siglo XVI representó la invasión de las tierras de propiedad indígena en lo que se conoce en la historiografía tradicional como “La Conquista”, que es uno de los grandes períodos de nuestra triste historia, que inicia en 1492 y termina aproximadamente en el año 1550, una vez los españoles establecieron control y dominio sobre los territorios más estratégicos, ocupados hasta entonces por diversos grupos indígenas. No es posible saber cómo lucía Oyón, pero el historiador británico Matthew Restall propone en Los Siete Mitos de la Conquista Española (Paidós, 2003), que un conquistador puede definirse, en un sentido laxo y general, como un hombre joven que no superaba los 30 años, procedente del sur de España, semianalfabeto, formado en una profesión u oficio concreto, en búsqueda de oportunidades de ascenso social y económico en el Nuevo Mundo, dispuesto a comprometer su vida y fuerzas en la dominación de pueblos lejanos, y así adherirlos a la Corona, a punta de armas, gérmenes y acero.
Los conquistadores llegaron a Popayán por vía del sur: después de conquistar las costas e islas del Caribe, pasaron por el istmo de Panamá al Océano Pacífico; y, después de un desembarco obligado en la isla de Gorgona para devolverse por más hombres y provisiones, llegaron al Cuzco, con la intención de apoderarse del imperio Inca, lo cual finalmente lograron, apropiándose del oro y demás tesoros de una civilización indígena sometida por la fuerza. Ante los reiterativos informes de oidores y sacerdotes a la Corona sobre los excesos de los españoles con la población indígena, en 1512 la Corona dictó las Leyes de Burgos y, más adelante, en 1542 se emitieron las Leyes Nuevas, ambas tendientes a proteger del exterminio a los nativos, pues se les consideraba súbditos y en esta calidad no podían ser esclavizados por nadie. Entre las huestes conquistadoras estas leyes no cayeron bien y, por esta causa, entre 1544 y 1548 Gonzalo Pizarro se enfrentó a su hermano Francisco, conquistador del Perú, donde fue derrotado y decapitado. Su ejército rebelde sufrió penas diversas de acuerdo con su participación en la rebelión, y parte de este fue desterrado hacia el norte: justo hacia Popayán.
Entre estos peruleros -que fue el nombre que dieron en aquellos tiempos a las gentes desterradas de las guerras del Perú- llegó un joven sevillano de nombre Álvaro de Oyón, quien aparece en 1551 apoyando la refundación de Almaguer, en el macizo colombiano. Allí, en circunstancias poco claras, se vio involucrado en un homicidio, hecho que le instó a buscar refugio en el Convento de la Merced, en Cali. Pese a sus gestiones, no encontró apoyo suficiente para su protección y decidió dirigirse nuevamente hacia Popayán, en calidad de prófugo. Allí se reunió con un antiguo amigo de España, el Capitán Sebastián Quintero, quien estaba reclutando gente para la refundación de San Sebastián de La Plata, en 1552, con quienes tomó posesión de los territorios gobernados por los indígenas yalcones, en el Valle del Cambis. Un hermano de Álvaro también viajó al Nuevo Mundo como conquistador, llegando hacia 1544: Gonzalo de Oyón.
Una vez repartidas las encomiendas entre los conquistadores, Quintero envió a Oyón hacia Santafé para legitimar dichos títulos ante la Real Audiencia, pero no contaba con que los Oidores que le recibieron, alteraron la distribución de tierras y riquezas de los documentos originales, en proporciones que disgustaron a don Álvaro, a tal punto que -frustrado y colérico- decidió comprar armas y municiones, y regresar a marchas forzadas hacia La Plata, donde traicionó dando de puñaladas al Capitán Quintero, quien lo había recibido -horas antes- con los honores propios del rango de Alcalde. Se dijo en su tiempo que Oyón se autoproclamó Príncipe de la Libertad, encontrando respaldo entre algunos viejos peruleros y, en los siguientes dos o tres días, robó el oro de las arcas reales e incendió los pueblos de San Sebastián, Neiva, Villavieja y Timaná. En todos ellos asesinó a sangre fría a todo aquel que se opusiera a su empeño. Una vez conformado un pequeño, pero bien armado ejército, Oyón se dirigió hacia Popayán con el objetivo de obtener control sobre una de las poblaciones más importantes de la región.
En Popayán se enteraron oportunamente de lo acontecido y se prepararon para el enfrentamiento, en combate, de castellanos contra castellanos. Desde Almaguer llegaron doce vecinos para defender esta plaza, quienes se pusieron bajo las órdenes del capitán Diego Delgado, el cual ya contaba con diecisiete españoles de a caballo y 48 de infantería, además de algunos indígenas yanaconas. Al anochecer del 2 de noviembre de 1553, un espía dispuesto por el Capitán Delgado entró por las calles de Popayán anunciando, a la voz de “¡arma, caballeros, arma!”, la llegada de los hombres de Oyón a las afueras de la ciudad. Éste último contaba con 75 guerreros experimentados, y vestía una piel de danta que le otorgaba ferocidad a su aspecto.
El ejército rebelde vadeó el río Molino y trepó el barranco del humilladero en total oscuridad, avanzando por la actual carrera sexta rumbo al sur. Al final de la cuadra, ya llegando a la plaza, se trabó un cruento combate entre los ejércitos contendores, que obligó a Oyón y su maltrecho ejército, a replegarse en el solar de una casa contigua. A la madrugada, el Capitán Delgado se acercó a la edificación y logró la rendición a los rebeldes, con la amenaza de prenderles fuego si se negaban. Los capturados fueron procesados y sentenciados a diversas penas de acuerdo con las leyes de la época: cuatro fueron descuartizados, catorce fueron colgados, otros más sufrieron amputaciones de extremidades, azotes, destierro, cárcel o trabajos forzados. Tal era la rudeza de las leyes de entonces, ejecutadas en la plaza pública y a la vista de todos, en un cepo que existió donde hoy se ubica el pedestal de Francisco José de Caldas, para disuadir a la población de presentar este tipo de comportamientos.
El cronista Juan de Castellanos menciona -en verso- un curioso hecho que asombró a aquellos que presenciaron el descuartizamiento de Oyón, y es la presencia de “Cerdas de más rigor que de lechones, / Nativas en la via de la urina, / Algo larguillas, y de tal manera / Que buen espacio le salían fuera”. Este puede ser, quizás, el primer caso documentado de un tipo de cáncer que ataca los testículos, llamado “Teratoma”, como me lo confirmó hace algunos años mi amigo y colega historiador, el urólogo Javier Lee. Sin embargo, ante los ojos de sus contemporáneos, este hecho significó una oportunidad para satanizar la imagen del tirano insurrecto, ante la multitud y ante la posteridad, como se puede verificar al revisar la literatura que se ha referido a este episodio.
La insurrección de Oyón ha quedado casi en el olvido para los ciudadanos de hoy. Sin embargo, en la cultura nacional su imagen persiste, por ejemplo, en la pluma de Julio Arboleda, quien se inspiró en la dualidad existente entre los hermanos Oyón (Álvaro, el malo – Gonzalo, el bueno) para escribir su célebre y aquilatado poema inconcluso Gonzalo de Oyón (publ. 1942); el escritor gallego Antón Avilés de Taramancos (1935-1992) quien escribió su Nova Crónica das Indias (1989) en la cual narra una leyenda fantástica sobre el relato original de la rebelión. La rebelión de Álvaro de Oyón es digna de ser llevada a la pantalla grande, así como en su momento el cineasta alemán Werner Herzog inmortalizó la rebelión de Lope de Aguirre en un clásico del cine: La Ira de Dios (1972). Esta narración forma parte de una investigación que adelanté en coautoría, y que fue publicada en la revista MAGUARÉ N° 22 (2008), del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia.