- Inicio
- Mi Ciudad
- Mi Región
- Política
- Opinión
-
Deportes
- Copa El Nuevo Liberal
- Judicial
- Clasificados
- Especiales
Fernando Cruz Kronfly
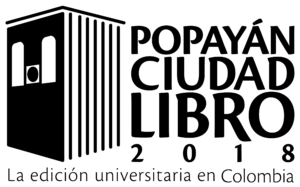
Uno de los más destacados escritores colombianos post-boom es Fernando Cruz Kronfly (1943), quien estará en Popayán ciudad libro 2018 presentando su más reciente libro de ensayos, y animando un conversatorio acerca de la relación entre ficción e historia. Doctor Honoris Causa en Literatura de la Universidad de Valle, recientemente fue declarado Investigador Emérito por Colciencias.
Este dossier es una publicación producida por las entidades organizadoras y el diario El Nuevo Liberal
Por: José Zuleta Ortiz

Fernando Cruz Kronfly.
Cuentista, abogado defensor de trabajadores, cantante, ensayista, ex juez de la República, novelista, profesor universitario, crítico de arte, guardián de secretas recetas árabes, promotor de aventuras culturales, sabe silbar a los pájaros y ellos le contestan, es viajero, investigador, granjero y novio de la belleza.
Pienso, mientras hago esta enumeración, que en un ambiente donde hay tan poco, es menester multiplicarse, es necesario desplegar todas las potencias; es inevitable rebasar el ámbito de un oficio, de una disciplina, de un destino, y eso precisamente es lo que ha venido haciendo desde siempre Fernando Cruz.
En medio de lo que parecería una vida sin tropiezos Fernando ha sobrellevado como pocos la adversidad: el desastre del secuestro de un hijo, la dispersión, la pérdida de los amigos, el triunfo de la cultura de lo frívolo sobre la cultura. Y la certidumbre de la marginalidad del pensamiento, de la marginalidad de la belleza y de la verdad, todo esto en un ambiente inculto, dispuesto a la corrupción, a la ostentación y a la trivialidad. […]
Fernando luce en la caliginosa Cali trajes formales de tonos oscuros: saco y corbata; a pesar de ello no se le ve sudar, parece un ser de otra temperatura: ni el más mínimo asomo de acaloramiento. Nunca ha posado de nada, y ha rehusado usar guayaberas o las indumentarias de los artistas. Cuando uno lo ve parece que acabara de salir vencedor de una audiencia en un tribunal. Y así, en esa pulcritud, también puede tomar una guitarra y cantar en la cantina de un pueblo del norte del Valle “hasta que los pájaros lo callen a uno”.
En los comienzos de la década de 1980 existió una tertulia que tenía lugar en el Café de Los Turcos en Cali. Allí a Fernando le gustaba narrar episodios graciosos, decir versos cojos o absurdos, recuerdo este:
A pesar de los síntomas que presenta el animal,
bien puede estar hidrófobo o puede no lo estar,
pues estando hidrófobo, el perro en caso tal,
suele ladrar muchísimo o suele no ladrar.
 Otra vez contó que cuando sus tíos llegaron de Siria a Cartago, Valle, lo que más extrañaban era la comida; se estableció entonces una correspondencia urgente entre estas dos ciudades. En las cartas que llegaban y que se demoraban cuarenta días, venían las semillas. Las primeras berenjenas que germinaron en los patios de la infancia de Fernando llegaron en los sobres con las cartas en que se planeaba una nueva vida, se proponían viajes y se recomendaba no desperdiciar ni tirar las semillas de lo que se enviaba. Así los dátiles, las lentejas rojas, las almendras, la pimienta rosa, el recetario que incluía la preparación de agua de azahar para la preparación del namura, un dulce de la tradición siria, o la recomendación de sumergir en aceite de oliva los pimientos asados y el kibbe crudo.
Otra vez contó que cuando sus tíos llegaron de Siria a Cartago, Valle, lo que más extrañaban era la comida; se estableció entonces una correspondencia urgente entre estas dos ciudades. En las cartas que llegaban y que se demoraban cuarenta días, venían las semillas. Las primeras berenjenas que germinaron en los patios de la infancia de Fernando llegaron en los sobres con las cartas en que se planeaba una nueva vida, se proponían viajes y se recomendaba no desperdiciar ni tirar las semillas de lo que se enviaba. Así los dátiles, las lentejas rojas, las almendras, la pimienta rosa, el recetario que incluía la preparación de agua de azahar para la preparación del namura, un dulce de la tradición siria, o la recomendación de sumergir en aceite de oliva los pimientos asados y el kibbe crudo.
Por mar y por tierra fue llegando, carta tras carta, la cultura. Además en esas cartas venían las instrucciones para la conservación de las tradiciones. Y una frase extraña: “el azúcar como la sal, también preserva”. […]
La distancia que impone Fernando contiene algo de timidez y de dignidad, los encuentros con él son casuales y por ello poco frecuentes, parece como si él supiera que en ello reside una amistad duradera. Ello también hace de cada encuentro algo intenso y renovado. También nos permite que hablemos más con sus libros que con su persona. […]
Los vigilantes de la universidad a quienes trata como a viejos amigos, lo han visto llegar desde hace tres décadas, con la primera luz del día, a su cubículo de profesor; allí en un espacio que solo permite una silla y el atiborrado escritorio, además de atender a sus estudiantes, escribe sin que nadie se dé cuenta, una de las obras más verdaderas de nuestra lengua.
Respuesta a un poema de José Zuleta
“Un tren como el que pintas haría las cosas más amables. Nunca pude saber por qué tuvo que acabarse el tren que reinventas y que yo viví. En ese tren venían de Cartago a Buga mis tías árabes, hermanas de mamá, en ciertas épocas del año que iban madurando en el calendario, casi como las estaciones. Casi tres o cuatro veces en el año íbamos a recibirlas con papá, con unas sonrisas como de aquí a la estación. El tren asomaba en la curva envuelto en humo gris, la campana sonaba anunciando su llegada, y en la distancia veíamos unas manos que se agitaban y que podían ser las de mis tías que traían canastas con kibbe y tabbule. La locomotora se detenía en la plataforma, el humo se disipaba y de adentro de los vagones brotaba la gente y entre la gente unas señoras elegantes de sombrero y blusas de tafetán y de seda cubiertas de polvillo de carbón, no menos que sus párpados. Una vez ocurridos los abrazos y los besos, que eran muy difíciles de conseguir porque todos estábamos brincando de la dicha, oíamos sonar los segundos del tiempo en nuestros corazones. Tomábamos dos taxis, que en aquel entonces se llamaban “los carros de la plaza”. Las inmensas maletas se ponían en el emparrillado de la capota y nos íbamos a casa. En nuestro patio ya no sonaba el canto de los pavos ni el porkpork del cerdo, ya sacrificados. Mi hermana mayor tocaba el piano para la admiración de mis tías ya sin sombrero, que no hacían más que peinarle los crespos rubios y decirle que cada vez se parecía más a mi abuela muerta. Mi hermana se asustaba con este tipo de comparaciones, pero aun así tocaba más duro el piano. Y de este modo ocurrían las cosas, a veces bajo los aleros del frente de la casa sentados en los asientos de pellejo de vaca, en otras ocasiones a la sombra de las palmas de dátil en el solar del fondo, desde cuyos racimos asomaba su rostro el abuelo Morad, mientras, caminando sobre la tierra en pantuflas, papá les leía a mis tías, muertas de risa y de asombro, páginas enteras de Víctor Hugo. Un mes después, mis tías árabes tomaban el tren de regreso a Cartago con sus sombreros aligerados de polvo y, una vez la locomotora se ponía en marcha, veíamos las palmas de las manos de los pasajeros agitarse en el aire, de una manera aún más triste y desgarradora que las de mis tías. En este momento, José, ya no podría decir si los trenes hicieron las cosas más fáciles o más hermosas. Aunque lo uno no se opone a lo otro. Junto con Amparo te mando un abrazo inmenso, unido al tum tum del tiempo de nuestros corazones”.
* Tomado del libro “Retratos”, de José Zuleta Ortiz, Editorial EAFIT, Medellín, 2017. pp. 73-73.
Reseña de Fernando Cruz Kronfly
Guadalajara de Buga (1943). Profesor Universidad del Valle. Doctor Honoris Causa en Literatura y Maestro de Juventudes de la Universidad del Valle. Ha publicado: Falleba-Cámara Ardiente (1979); Las alabanzas y los acechos (1980), La obra del sueño (1984), La ceniza del libertador (1987), La ceremonia de la soledad (1992), La sombrilla planetaria (1994); Amapolas al vapor (1996); La tierra que atardece (1998); El embarcadero de los incurables (1998); La caravana de Gardel (1998); Abendland (2002); La derrota de la luz (2007); La vida secreta de los perros infieles (2011), Destierro (2012) y La condición humana. Tierra de nadie (2018). Ha obtenido los siguientes premios y reconocimientos: Premio nacional de Cuento (Festival de arte de Cali, 1969 y 1970). Premio nacional de libro de cuentos (Universidad de Nariño, 1974), Finalista Certamen Latinoamericano de Cuento (Revista El Cuento, México, 1974), Premio Internacional de novela Villa de Bilbao (España, 1979), Medalla “Proartes” en Letras (Festival Internacional de Arte de Cali, 1997); Primer finalista Premio Internacional de Novela Editorial Norma (Cali, 2012). Colciencias lo distinguió como Investigador Emérito en 2017.






Comentarios recientes