Editorial: La apertura de templos
 Mediante la Resolución 1120 del 3 de julio el Ministerio de Salud fijó los protocolos de bioseguridad que las iglesias deber cumplir para su reapertura, con una serie de medidas que sólo lo permitirán en municipios no Covid-19 o con baja afectación, hasta culminar la actual cuarentena.
Mediante la Resolución 1120 del 3 de julio el Ministerio de Salud fijó los protocolos de bioseguridad que las iglesias deber cumplir para su reapertura, con una serie de medidas que sólo lo permitirán en municipios no Covid-19 o con baja afectación, hasta culminar la actual cuarentena.
Entre las medidas que se valorarán con planes piloto en el mes cursante están permitir un máximo de 50 personas con dos metros de distanciamiento entre cada una, en sillas o puestos ubicados en zigzag, previa toma de temperatura al ingreso, con desinfección de manos y suelas de los zapatos, uso de tapabocas, con puertas y ventanas abiertas, entre otras.
Llama la atención que el protocolo recomienda efectuar una inscripción previa para la asistencia a las congregaciones, ya sea por teléfono o correo electrónico para evitar conglomeraciones, como también llevar registro de las personas que ingresan.
Todo parece indicar que resultará más complejo y lejano asistir a las celebraciones litúrgicas en el territorio nacional, que concurrir a la realización de otras actividades, pues a la luz de las autoridades, parece menos riesgoso ir a bancos, supermercados, hospitales, transporte público, reuniones familiares o de amigos, cines, universidades, colegios o escuelas o gimnasios, con lo cual no suena tan descabellada la crítica que vienen haciendo presbíteros y pastores de las distintas denominaciones en cuanto a que, en las altas esferas, la religiosidad no se percibe como una necesidad, especialmente desde las corrientes que defienden una espiritualidad, pero sin Dios.
El Estado colombiano no debería dar pábulo a que se piense que actúa bajo complejos impuestos por una creciente intolerancia uniformadora. Es todo lo contrario: reconocer que para la mayoría de los ciudadanos la fe juega un papel sustancial en sus vidas, insustituible, que les permite comprender desde una perspectiva sobrenatural muchos de los fenómenos sociales y los que no dependen de la voluntad del hombre; pero, singularmente, los más íntimos o estrictamente subjetivos y personales. Si eso es así en épocas normales, esa necesidad resulta más apremiante en momentos clave para el creciente desconcierto en el individuo y las familias por cuenta de los rigores asociados a la pandemia, que requieren, para muchos creyentes, más que la recepción virtual de contenidos doctrinales o de propuesta morales, pues necesitan de actos presenciales que sólo se viven o se sienten en las actividades parroquiales o sus equivalentes.
Luego de tantos meses de encierro y de haber considerado desde el primer día que una fuente principal de contagios derivaría de las reuniones o encuentros religiosos, ya es tiempo de acelerar las peticiones formales de las distintas creencias, en cuanto a que están preparadas para recibir a grupos no numerosos de creyentes, no sea que éstos comiencen a dudar de si el aplazamiento a una apertura organizada es sólo por razones sanitarias o si obedece al temor de no ofender a uno que otro promotor de la afanosa secularización general de Occidente.
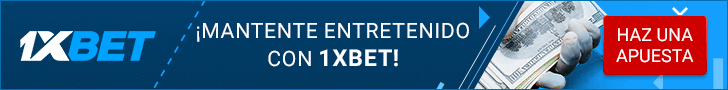


Comentarios recientes