- Inicio
- Mi Ciudad
- Mi Región
- Política
- Opinión
-
Deportes
- Copa El Nuevo Liberal
- Judicial
- Clasificados
- Especiales
Álvaro Sierra Eljach. (1980-2008)
De muchos modos, Álvaro Sierra Eljach fue un artista integral. Las facetas de un arte plural como el dramático las supo asumir: la reflexión teórica, la actuación (exploración corporal, juegos de actor, clown), la escritura teatral, la dirección, voces para dibujos animados, improvisación, etc. Popayán ciudad libro 2018 rendirá un homenaje a su vasto legado artístico. Una a una, estas tres evocaciones constatan su destreza artística y calidad humana.
Álvaro Sierra Eljach. (1980-2008).
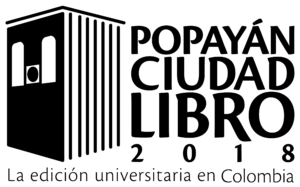 I.
I.
Por: Juan Esteban Constaín
Tengo intacto el recuerdo de cuando Álvaro Sierra Eljach decidió su vocación teatral y nos dijo a todos que iba a ser actor para toda la vida, como en efecto lo fue hasta el final. Estábamos en clase de sociales con nuestra profesora Araceli, en el Gimnasio Calibío, en Popayán, y ella nos preguntó que qué queríamos hacer cuando saliéramos del colegio. Nos quedamos callados, y yo solo me atreví a decirle que salir del colegio ya me parecía suficiente logro como para estar pensando además en hacer cualquier otra cosa después, ni más faltaba. Cuando le llegó el turno a Álvaro, Araceli le dijo: “Usted sí no me responda, porque usted va a ser actor…”. Él se paró maravillado, como en un rapto, como en una iluminación, y le respondió que sí: que eso era lo que iba a ser él; y añadió: “porque además todos lo somos ya”, o algo así. Lo que Araceli le había dicho tenía más de afecto y de ternura que otra cosa, porque Álvaro ya era famoso en nuestro curso por su histrionismo y sus gestos apasionados y cómicos; por sus actuaciones. Pero desde ese día, lo juro, su actitud empezó a ser otra, y lo que antes era un juego casi inconsciente se le volvió un destino y una certeza asumidos con todo rigor y toda seriedad. Desde ese día Álvaro Sierra Eljach nos prometió a todos que sería un actor de verdad, y nunca incumplió su promesa. Ni siquiera el último día —la última función— cuando dejó como los grandes su alma en el escenario, y entonces bajó el telón.
Hay quienes dicen, y yo estoy de acuerdo con ellos, que la índole moral de un artista no tiene nada que ver con los méritos estéticos de su obra. Un pintor puede ser una pésima persona; un magnífico poeta puede ser un asesino, un borracho, un proxeneta, hasta un magnífico poeta. El arte ocurre como una fuerza de la naturaleza, como un milagro o una revelación, y sus amanuenses en este mundo suelen ser más bien eso: un instrumento, un vehículo. Eso es cierto. Y sin embargo, el arte es también el reflejo más profundo del alma de quien lo hizo posible: su testimonio y su testamento. Nos importa lo que los artistas hacen y no lo que son, digamos, pero todo lo que los artistas hacen es producto de lo que son; esa es la paradoja y ese es el misterio del arte, nada menos. Y en el caso de Álvaro Sierra Eljach, que es el que aquí nos incumbe, estoy seguro de que su obra como actor y como dramaturgo era (es: el arte es un triunfo sobre el tiempo y el olvido y la muerte) un retrato perfecto de su alma: el alma del tipo más bueno que pisó este mundo, y lo digo muy en serio. No recuerdo ojos más nobles que los suyos, pero por una razón que aún hoy me conmueve tanto como la primera vez que los vi en la vida, una mañana de septiembre de 1995: en ellos estaba presente, sin matices, si sombras, la sinceridad. Desde ese día fuimos amigos. Estábamos en el mismo curso y en el mismo colegio, en una ciudad que entonces nos parecía muy pequeña. Y desde el primer momento empezamos a andar juntos, con la convicción de que quizás el mundo estaba en otro lado y en otra parte. Con la certeza de que el mundo era más grande y nosotros teníamos que salir a buscarlo.
Álvaro Sierra Eljach siempre estaba feliz, lo cual no deja de ser asombroso si se recuerda que estábamos en el colegio, época atormentada y miserable por excelencia, por bueno que sea el colegio; y el nuestro lo era, y mucho. Nunca lo vi además burlarse de nadie, ni ejecutar esas bajezas y esas venganzas indolentes que son tan propias de la adolescencia. Al revés: su trato con los demás —con todos los demás— tenía un sesgo compasivo que para muchos resultaba casi inexplicable, y que para mí fue siempre un ejemplo y una enseñanza y un motivo más de admiración. Luego todos tomamos nuestro rumbo y cada quien se hizo cargo de su vida. Pero seguí siempre en contacto con Álvaro, feliz de verlo cada vez que lo veía. Feliz de saber que seguía siendo un gran actor, y que el arte era ahora su profesión y su oficio, no solo su pasión. Me escribía desde la Argentina, adonde se había ido a vivir, contándome a veces cómo eran las cosas allá, lo que hacía, lo que soñaba.
Portada del libro ‘Tierra llena’.
Cuento todo esto para repetir lo que decía antes: que el arte vive por sí mismo y se defiende solo, y que su suerte y su calidad no siempre, o casi nunca, tienen que ver con la índole del artista. Pero hay casos, ya decía, como el de Álvaro Sierra Eljach, en los que el arte, su arte, es un reflejo del alma del artista, y sus obras no pueden entenderse de manera aislada y marginal. Hay casos —los más grandes, los mejores— en que la vida del artista y su arte son una sola cosa, y al final las fronteras entre ambas se disuelven por completo. Mucho más cuando hablamos de la vida de un actor, cuya misión en la vida es justo la de darles vida a vidas ajenas para que se vuelvan memorables. Pero eso es imposible si ese actor no lleva consigo, adentro, el alma suficiente para transferírsela a sus personajes y hacerlos creíbles. Tanto, que nos acordamos casi siempre de los actores que más nos gustan por los papeles que les vimos actuar. A ellos, con sus nombres, con sus mejores escenas, acudimos para desatar la memoria.
Así que quien se cruce con la obra de Álvaro Sierra Eljach, con su legado, va encontrarse con él de cuerpo entero. Y como su vida misma fue una especie de milagro o por lo menos una obra maestra, ese es un privilegio que el espectador no puede dejar de celebrar y agradecer.
Pero en la obra de Álvaro Sierra Eljach hay además rigor y oficio, mucho talento. El conocimiento de la humanidad que cosechan los actores a golpe de representarla y vivirla todas las noches en todas sus formas, pero también estudio y reflexión: literatura, poesía. Esa es quizás la gran ventaja que llevan siempre consigo los actores que además de representar y aun crear personajes sobre el escenario, los pueden inventar con la dramaturgia. Escribir teatro es una de las cosas más difíciles que uno pueda imaginarse, porque quien lo hace necesita tener a la mano muchos talentos al tiempo para no fracasar en el intento. Y todo fracaso allí es irreversible. El dramaturgo (cuando quiere hacer las cosas bien, claro) tiene que ser un filósofo, y un sociólogo, y un poeta, y un novelista, y un actor, y un tramoyista, y un ingeniero, en fin. Y crear además una gran trama, y tener una voz propia, y construir una obra. (…)
II.
Por: Juan Cárdenas
A estas alturas uno ya no debería asombrarse. Ya debería parecer normal que en Colombia los escritores precoces y prolíficos encuentren una muerte prematura por las causas más diversas: accidentes, enfermedades, suicidios, desapariciones forzosas, asesinatos. La lista es, no sólo larga, sino constitutiva de una especie de tradición nacional. Me atrevería a decir que el estigma de la muerte temprana ha marcado nuestra manera de entender la literatura, desde el suicidio de José Asunción Silva hasta el de Andrés Caicedo, pasando por la repentina enfermedad de José Eustacio Rivera en Nueva York, por no hablar de esa otra forma de muerte prematura que es el abandono o la inconstancia en el oficio, como ocurriera con Jorge Isaacs o Aurelio Arturo.
En efecto, la literatura colombiana, más allá de sus logros puntuales y del indudable valor de algunas obras, aparece ante nosotros como un monstruo todavía informe, como algo que habría podido ser así o asá. No es raro encontrar en los textos de Rafael Gutiérrez-Girardot, tal vez nuestro crítico más importante, alusiones a ese estado larvario y casi siempre frustrado, como cuando describe a Fernando González como un Macedonio Fernández en potencia, o cuando se acerca a la caracterización de la obra del poeta popular Julio Flórez: “Flórez es para Bogotá y para Colombia lo que para Buenos Aires y la Argentina fueron, con algunos matices, Evaristo Carriego y Almafuerte”, escribe Gutiérrez-Girardot. “Y si resulta posible juzgar con más exacto criterio la obra trivial de los argentinos y no así la de Flórez, ello se debe a que los impulsos que desataron Carriego y Almafuerte fueron aprovechados por un Jorge Luis Borges, en tanto que en Colombia, tras el mundo real descubierto por Julio Flórez surgió la obra de artificio y simulación de Guillermo Valencia.”
No obstante, ese carácter de cosa inacabada, a fuerza de repetirse a lo largo de la historia, ha dejado de ser un rasgo accidental para consolidarse como un elemento constitutivo. Para mal o para bien sólo podemos leer la literatura colombiana como un borrador inmaduro, una lectura que, sin embargo, ya no debe pasar por la nostalgia reaccionaria de lo que habría podido ser y nunca fue como por una valoración del potencial transformador que tiene esa inmadurez para la configuración intelectual de nuestro presente.
En su célebre prólogo al «Ferdydurke», Gombrowicz reflexionaba sobre esta condición creativa de la inmadurez, sobre su carácter de fuerza capaz de engendrar anomalías, rupturas, pequeñas monstruosidades. Y en especial sobre su incesante conflicto (un conflicto que también es creativo) con la Forma. Forma e inmadurez parecen negarse mutuamente y, no obstante, en ese proceso dinámico que recuerda a la dialéctica especulativa hegeliana, aquella negación es lo que da lugar al movimiento, a la vida y a la historia.
En mi opinión, es en el marco de todas estas cuestiones donde resulta especialmente pertinente la publicación de una selección de piezas teatrales de Álvaro Sierra Eljach (1980) , dramaturgo y actor que encontró la muerte en 2008 durante una representación de teatro infantil en Trujillo, Perú. Pese a su corta vida, Sierra Eljach escribió un buen número de obras teatrales que le valieron atención y reconocimiento de parte de sus compañeros de profesión, tanto en Colombia como en Argentina, país donde estaba radicado en el momento de su muerte.
De inmediato, lo más llamativo de su producción publicada es la libertad con la que Sierra Eljach se acerca a la tradición teatral clásica. Como una especie de DJ, el autor acude a la tragedia griega o a Shakespeare con la misma soltura que emplea para introducir un incesante contrabando de voces coloquiales contemporáneas. Ese juego de sampleo, de comentario irónico, de suplantaciones y anacronismos presentados con una retórica cercana al pop es quizás la característica más notable de estas piezas de Sierra Eljach, especialmente en las más tardías como «Toda una muñeca» y «Lulú Newman», donde los personajes parecen ajustarse a la descripción que hace el propio Gombrowicz sobre las criaturas de su «Ferdydurke»: “Sus dos rasgos característicos más destacados son los siguientes: primero, el aparato de las formas maduras de la cultura no es para ellos nada más que un pretexto para entrar en contacto entre sí —y para gozar y excitarse recíprocamente— y para armonizarse en sus dolorosos, inmaduros juegos. Lo importante para ellos es bailar; qué baile bailan, no les importa. Segundo: ellos sin cesar producen la forma, pero nunca la logran. No tienen creencias, ideales, convicciones, aptitudes, sentimientos, sino se los fabrican según sus necesidades y las necesidades de la situación. A cada momento se fabrican entre sí sus personalidades —uno crea al otro”.
Digamos, pues, que no estamos simplemente ante un autor en potencia, sino ante una obra que, dentro de su propio campo y con una gran riqueza de recursos, consigue reflexionar sobre lo inacabado, sobre lo inmaduro y lo fragmentario. Como ocurre en el teatro de Andrés Caicedo, Sierra Eljach logra trasladar los elementos determinantes o externos al interior mismo de la forma literaria, casi como un recurso discursivo, lo cual, digámoslo ya, emparenta sus obras con los procedimientos de Grotowsky, otro maestro polaco a quien Sierra Eljach parece haber estudiado con juicio y de quien quizás aprendiera esa destreza para combinar materiales heterogéneos en una construcción orgánica.
Estos textos, quizás esté de más decirlo, tienen ese doble valor que no suele ser común en la dramaturgia: por un lado poseen la suficiente fuerza como para ser leídos de manera independiente y, por otro, constituyen un material muy sugerente desde el punto de vista plástico para quien se aventure a ponerlos en escena.
«Todo es violeta en el invierno», por tanto, marca un inicio. El comienzo de una nueva vida para estas piezas teatrales. Una vida abierta a los azares de la relectura y a la atracción de unos lectores que quizás con el tiempo acaben multiplicándose.
III.
Por: Paola Martínez Acosta
La tarea de trabajar en la edición del libro de dramaturgia escrito por Álvaro Ernesto Sierra Eljach, me permitió asimilarlo e imaginarme todos los escenarios y vivencias que allí plantean los personajes en cada una de las historias. Como lectora sentí vivir las páginas escritas e identifiqué en ellas dos mundos: el masculino y el femenino. Ambos mundos, sin oponerse, cuentan aquí lo cotidiano y lo común desde protagonistas perfectamente caracterizados que permiten que la labor imaginativa del lector sea más rica, profunda y detallada. Es por eso que hoy, más que presentar al libro o a su autor, quiero dar a conocer mi experiencia de lectura, mi interpretación, mi conversación con las páginas que Álvaro nos dejó como su legado. Una conversación que inicia con «Espadas y vientos» y continúa con «Un largo viaje hacia la noche», las dos secciones del libro, las dos voces del libro.
Allí, entre espadas y viento, encuentro cómo nos aferramos a la vida, cómo caminamos buscando en el sendero una razón para dejar el dolor. Así lo muestran obras como «La boda del argonauta», «Fuerza vagabunda» o el «Cuarto telegrama», pues todas nos traen el tema principal del amor y el del odio, la venganza, la desilusión, la entrega y la batalla en diferentes contextos y épocas, a través de hombres que han desafiado el amor y han quedado finalmente solos; hombres que simplemente buscan un poco de romance, y hombres que viven y narran su experiencia amorosa en tierras extrañas. Con sus historias, estas voces masculinas nos van dejando entre líneas todo su sentir, nos muestran sus pensamientos e incluso sus debilidades. Todo para quedarse instaladas en la memoria del lector, quien ve ante sí la realidad de cada personaje, de cada hombre que cuenta su vida, su humanidad.
Todo, también, relatado en ese largo camino hacia la noche, en el que las páginas nos guían para hablar ahora con la voz femenina que encontramos en obras como «Ellas», «Toda una muñeca» o «Lulú Newman». Estas mujeres, salidas de la mano y el pensamiento del dramaturgo, también se desnudan ante el lector para contar su historia y volver a traernos, en medio de la soledad y la oscuridad, sus experiencias de vida, sus ilusiones, sus amores. Sí, en este apartado son igualmente el amor, la desilusión y la nostalgia los protagonistas de las historias femeninas.
No pensaríamos, al leer estas obras, que fue un hombre quien interpretó y caracterizó desde adentro los dilemas de aquellas mujeres enfrentadas al espectáculo o la prostitución, por ejemplo. No lo pensaríamos porque la voz que allí habla no es más que la de toda mujer que presenta las contradicciones propias de lo femenino. Y sin embargo, ante nosotros está la fuerza con que cada una de ellas toma vida en la dramaturgia de Álvaro para decirnos, además, que pese a esas espadas y viento, pese al largo camino hacia la noche, pese al frío o la neblina, “todo es violeta en el invierno”.












Comentarios recientes